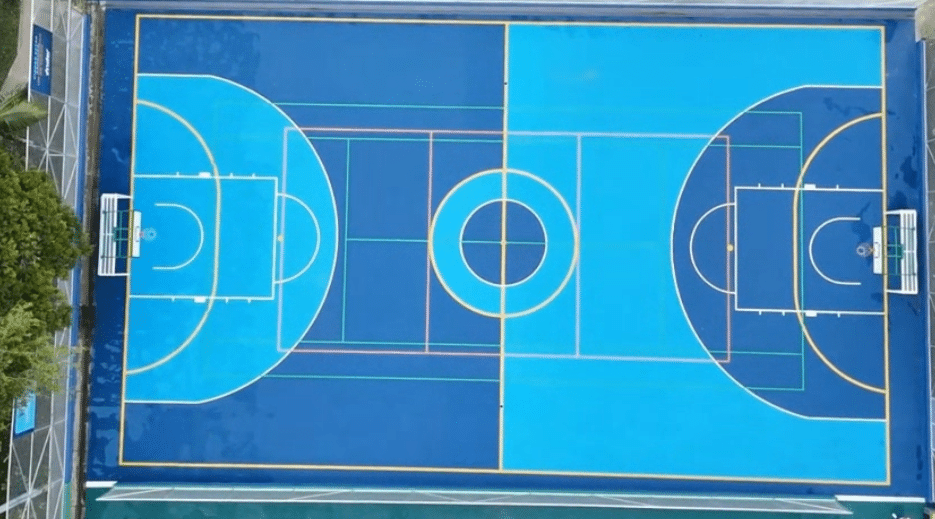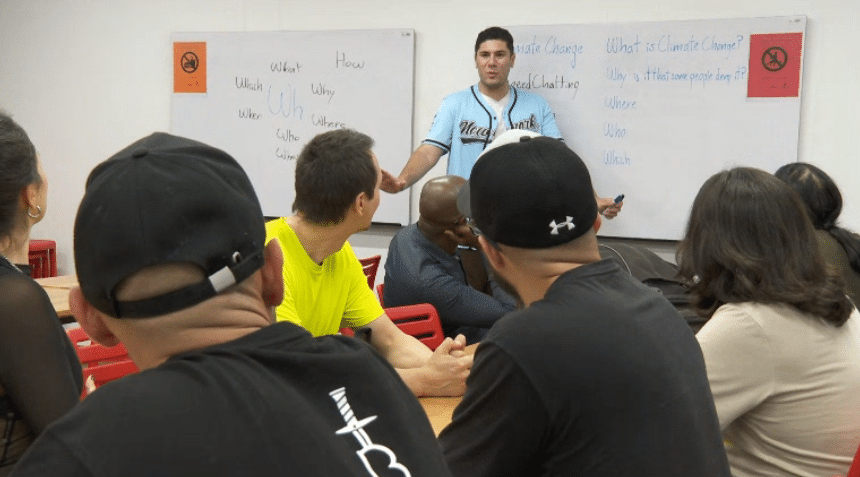A las cuatro de la mañana, cuando la ciudad aún bosteza y el frío de Medellín abraza las esquinas, Román Humberto Sierra Carmona ya está en su puesto de batalla: un semáforo, ese escenario urbano donde se cruzan las historias que nadie ve. Ahí, donde el rojo detiene el tráfico, pero no su voluntad, Román se ha convertido en símbolo de resistencia, amor y fe.
Su historia no empieza en Medellín. Nació en el Chocó y, como tantos otros, fue desplazado por la violencia. Con su esposa y sus dos hijas llegó a Pereira en busca de paz y futuro. Tocó puertas, pidió trabajo y aceptó el primero que le ofrecieron: ayudante de construcción. Pero cada sábado, día de pago, recibía excusas. “El ingeniero no está, si quiere le presto 50 por 60”, recuerda con amargura. Esos intereses le robaban las únicas monedas para llevar a sus niñas a la ciclovía o poner comida en la lonchera.
Probó lijando muebles, buscó estabilidad, pero la vida no aflojaba. Un día, con lágrimas en los ojos, le dijo a su esposa: “Me voy al semáforo, a ver qué pasa”. Y desde ese instante, su vida, aunque sin prestaciones ni seguros, encontró un nuevo rumbo: el del esfuerzo con dignidad.
Román aprendió a sonreír. “Parezco político”, dice entre risas, con su camisa bien planchada y la actitud de quien se gana el cariño de la gente con cada gesto. Su hija, quien contaba monedas y le prometía salir adelante para comprarle un semáforo, hoy vive y estudia en Granada, España, gracias a una beca. Su otra hija también avanza, y la mamá, aunque ya no está, dejó en ellas una semilla de lucha que floreció entre dulces, muñecos y oraciones.
“Papito, hoy no vamos a comer arroz futbolito, ¿cierto?”, le preguntaban sus hijas. El arroz “futbolito”, como ellas lo bautizaron, no era más que arroz con patas y cabezas, el menú de la escasez que con amor se volvía banquete.
Román no solo vende, también crea. Un día, compró muñequitos negros para simular una familia. “Son mi mujer y mis hijas”, explicaba, cuando algunos curiosos lo acusaban de brujería. Un hombre en una camioneta de alta gama incluso lo enfrentó. “Si usted cree que son brujería, el carro le va a parar”. Y así fue: al poco tiempo, su vehículo quedó varado sin explicación.
Durante más de 17 años Román ha estado en el mismo semáforo. Lluvia, sol, y todas las estaciones del alma han pasado por ese asfalto. Le han ofrecido trabajos con salario mínimo, pero su economía familiar, no le permite bajarse de la esquina que convirtió en tribuna de amor.
“Yo aprendí a administrar estas monedas. Aquí vendo y vender es ir para adelante”, dice con firmeza, como si cada palabra fuera semilla. Su mensaje es claro: entre más dura se ponga la vida, más cerca está Dios. Y si hay algo que ha aprendido es que el cielo se conquista desde el suelo y con mucha fe.
A quienes lo ven cada día entre carros y afanes, les regala una sonrisa. “Adiós, Dios me la bendiga”, saluda como si fuera reina de Cartagena. Y aunque no lleva corona, su historia es digna de reyes.
Román no solo representa a los vendedores informales. Es símbolo de una Medellín pujante y resiliente que, desde la informalidad, educa, ama y construye. El semáforo, ese lugar que muchos esquivan con la mirada, se convierte en altar de sueños, porque cuando no se tiene nada, se tiene todo: las ganas de salir adelante.